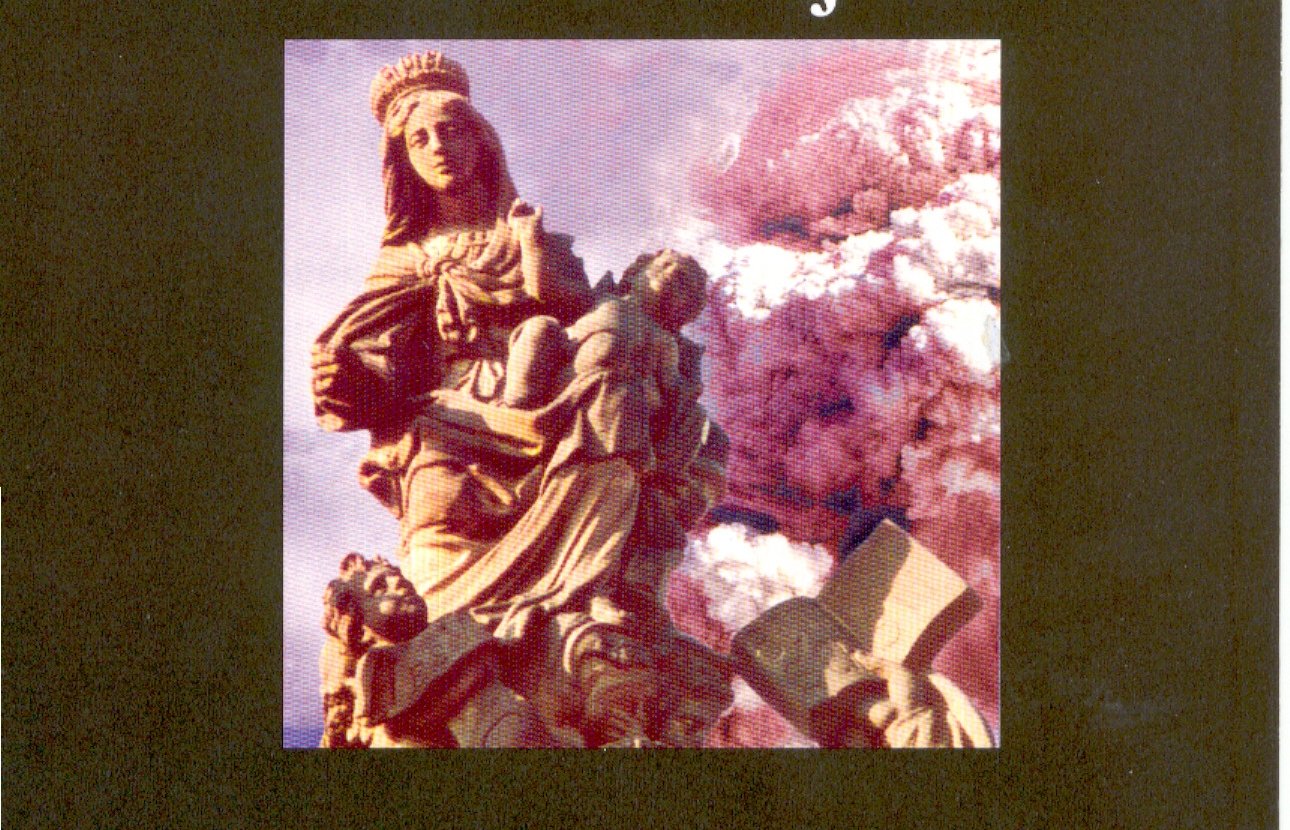*En el corazón de San Andrés Tuxtla, Luis Lavalle Guillén mezcla la laudería tradicional con técnicas clásicas para construir jaranas, requintos y leonas que dan vida a la música veracruzana
Ángel Cortés Romero
San Andrés Tuxtla, Ver.- La forma en la que un pedazo de madera se convertía en un instrumento musical lo cautivó al instante: Luis Lavalle Guillén pasó los primeros años de su adolescencia construyendo jaranas, requintos y leonas en un taller de laudería de una vieja casona en la que convivían todas las expresiones culturales del pueblo.
La combinación dulce, especiada, alcanforada e intensamente amaderada que dejan los leños de cedro, súchil y el venenoso nacaxtle acompañan las tardes del luthier y sus pupilos, a los que enseña la tradición enfocándose en la construcción de instrumentos del son jarocho.
Luis desarrolla un método que mezcla la laudería tradicional con técnicas clásicas que aprendió durante su formación en Bellas Artes.
En un espacio intimísimo y pequeño en el corazón del silvano San Andrés Tuxtla comienza el ritual: el laudero se coloca un delantal de tono oscuro y selecciona un tablón entre las maderas cuando menos veinte años añejadas que navajas de corte, serrucho, cepillo, lijas, escuadra y compás transformarán en instrumentos para el huapango.
Utiliza tapas, diapasones y fondos que adquirió al menos hace dos décadas, lo que le da la certeza de que las maderas están completamente secas y resistirán a torcerse o rajarse por los efectos de los cambios del clima en la región de Los Tuxtlas, en donde el fandango vio a nacer a músicos populares y luthiers en sus barrios y comunidades.
En medio del sonido de música cubana y nuevas expresiones del son jarocho, el laudero copia sigilosamente cada pieza calculada desde un plano hasta ensamblar un instrumento.
Usa maderas cosechadas en región: el cedro para la caja armónica, las costillas, el fondo y el brazo; el súchil para imprimirle frecuencias graves a las leonas; el nogal con sus tones marrones sutiles u oscuros; y el tóxico y complicado nacaxtle. La parte final es su paso predilecto: barniza, coloca las cuerdas y las clavijas, y prueba la acústica del nuevo utensilio.
Aunque también utiliza tablones venidos del pino alemán, el pinobeto canadiense o el ébano africano, Lavalle impulsa una laudería sustentable con maderas regionales para que sus aprendices construyan instrumentos musicales con el sonido de la acústica que solo puede escucharse en los fandangos de la montañosa y exuberante Suiza Veracruzana.
Los instrumentos del son jarocho se convirtieron en un fenómeno que traspasó las fronteras de Veracruz transformando a la música popular del fandango en un movimiento urbano que desencadenó la demanda de utensilios de cuerdas.
“El son jarocho se volvió un movimiento tanto a nivel nacional como internacional. Vemos agrupaciones por ejemplo en Japón, en Australia, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en la Ciudad de México”, afirma Lavalle, al mismo tiempo que reconoce que de la música tradicional solo queda un reducto en las comunidades de la región.
Con la desaparición del son en los pueblos paradójicamente creció la aparición de nuevos grupos musicales que potenciaron el son jarocho en escenarios internacionales.
Convertida en un movimiento urbano, la música veracruzana atrajo a Los Tuxtlas a aprendices que se llevaron a las ciudades más importantes del país y del mundo los conocimientos de la laudería.
“Siento que es algo muy positivo que se haya dado el crecimiento de la música jarocha porque mucha gente depende también ya de la construcción de los instrumentos. Son familias enteras que están viviendo de la laudería”, considera.
El filo de la noche alcanza a Luis aún en su taller mientras habla de la tradición: el laudero rasguea las cuerdas de una jarana recién nacida que suena al murmullo de los árboles de la selva, que desprende el aroma de las maderas del terruño y despierta la algarabía del huapango que aunque se fusiona con otras expresiones se resiste a apagarse.